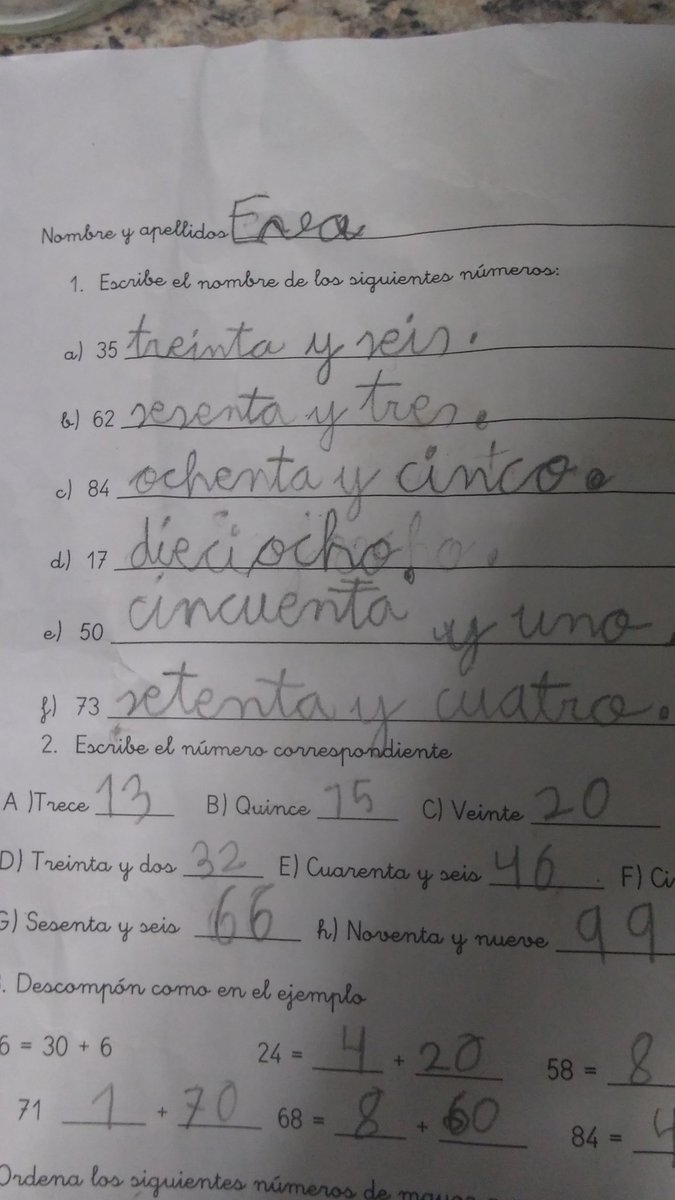por Maximiliano Fernández
mafernandez@infobae.com
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/10/23163420/Foto-partida-colegios.jpg)
Un día le faltó su lapicera, otro día se quedó sin su marcador, al siguiente ya no tenía cartuchera. El chico lo sabía. Sus mismos compañeros de clases eran quienes les escondían sus pertenencias, quienes se burlaban de él, pero no lograba resolver el conflicto por sus propios medios. Entonces, recurrió al equipo de especialistas de su colegio, el Santa María de Salta, quienes ya habían implementado KiVa.
"A través del programa, con una intervención permanente y con asesoramiento de Finlandia, logramos respaldar al chico, que se sienta comprendido por el grupo y, a la vez, que le devolvieran los artículos que le habían escondido", contó a Infobae Francisca Isasmendi, psicopedagoga y responsable del programa en el Santa María.
KiVa es el acrónimo de Kiusaamista Vastaan que, en finés, significa "en contra del bullying". Más allá de su posicionamiento, siempre en la vanguardia, como potencia educativa a nivel mundial, Finlandia atravesaba en 2009 una epidemia de acoso escolar en sus aulas. La solución: KiVa.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/08/31111033/tourette-sindrome-de.jpg)
Desde su implementación, el bullying en Finlandia se eliminó en un 80% y se redujo en el 20% restante. Ello se desprende de un estudio de la Universidad de Turku, impulsora del método, en el que participaron 30.000 estudiantes de entre 7 y 15 años. En un principio, su éxito arrollador llamó la atención de sus países vecinos en Europa. Luego, su repercusión recaló en Latinoamérica.
En 2015, dos colegios salteños –además del Santa María, también el Belgrano– recibieron una capacitación intensiva de parte de la experta Tiina Mäkelä, encargada de la implementación de KiVa en Latinoamérica. Fueron dos días de un coaching general, en el que participaron todos los adultos de ambas instituciones -docentes y no docentes-. Se ofrecieron los lineamientos del programa y se presentó su enfoque rupturista.
El sistema cambia su enfoque de raíz. No intenta entablar un diálogo entre acosador y acosado, acercar a las dos partes al igual que la amplia mayoría de los modelos. "Tiene una cosmovisión particular de cómo funciona un grupo. Apunta más que nada a los testigos silenciosos que son partícipes necesarios en los casos de bullying y, en general, son mayoría en las clases", explicó Isasmendi.
Luego, en marzo de este año, el Noordwijk Montessori School se convirtió en el tercero en sumarse después de que sus directivos escucharan el pedido de los padres de una alumna. "La niña recién llegada a la institución tenía trastorno del espectro autista (TEA)", comentó a Infobae la psicopedagoga Paula Ratti, responsable de la aplicación del método. "Los niños con TEA suelen ser víctimas de bullying durante su escolaridad en un altísimo porcentaje", continuó.
El bullying es una problemática acuciante en Argentina. El último informe de Unicef "Posicionamiento sobre adolescencia en el país", publicado en julio, se sirvió de una estadística de la UNESCO que estipula que Argentina lidera los rankings de bullying en la región. Según se consigna, 4 de cada 10 estudiantes secundarios admiten haber padecido acoso escolar, mientras que 1 de cada 5 dice sufrir burlas de manera habitual.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/08/31111028/tourette-sindrome.jpg)
De acuerdo con datos brindados por la ONG Bullying sin fronteras, las principales causas de abuso en chicas son belleza y comportamiento sofisticado (50%), rendimiento escolar superior (22%), defectos físicos (12%). En cambio, en los varones los defectos físicos (28%) pasan a ser el máximo motivo de hostigamiento, seguido por mayor rendimiento escolar (24%) y belleza y comportamiento sofisticado (22%).
Por el momento, KiVa está pensado para nivel primario y tiene tres patas. La prevención en primer lugar. Cada quince días se imparten lecciones que ya vienen diseñadas de educación emocional y, a su vez, se informa y concientiza al alumnado sobre lo que es el bullying, cuándo lo es y cuándo no, y sus potenciales consecuencias. La segunda fase es de intervención específica. El protocolo está sistematizado en tiempos y formas. Implica entrevistas con la víctima, con los agresores y con los testigos en el momento indicado. La última etapa es de supervisión.
"En el Santa María tuvimos muy buenos resultados desde su aplicación. El programa, en su parte preventiva, es muy útil, pero también requiere una adaptación a nuestra cultura", remarcó Isasmendi. Es que, pese a su posibilidad de extrapolar, las idiosincrasias son diferentes. "Por ejemplo, en la intervención de la familia. Los chicos finlandeses son mucho más autónomos, pero acá nosotros solicitamos intervención familiar temprana para que sus hijos logren adoptar cambios actitudinales", reflexionó la psicopedagoga.
Por su parte, en el Noordwijk Montessori, los resultados también fueron "satisfactorios". Lograron resolver conflictos y prevenir otros. Sin embargo, Ratti advirtió: "Hay cuestiones que aún no logramos superar. Las conductas de discriminación no son sencillas de modificar. A veces, basta con que una sola familia no acompañe o un solo docente esté desatento para que haya eventos que no se puedan erradicar".